Felipe estaba de visita en Colombia cuando anunciaron el cierre de la frontera por la pandemia. Lo que supuso sería una vuelta a casa con algunas dificultades, se convirtió en una historia kilométrica de vejaciones y torturas que revive en sus horas de insomnio. El joven médico estuvo cautivo casi 50 días padeciendo una larga lista de atropellos en los lugares habilitados por el Gobierno para albergar retornados, a quienes han convertido en víctimas de estigmatización y criminalización. Según reporte de Migración Colombia más de 97.000 personas han regresado a Venezuela desde el inicio de la cuarentena. Una crónica para leer respirando hondo.
Reportería y texto: Valeria Pedicini. Ilustraciones: Betania Díaz. Coordinación y edición: Liza López y Jonathan Gutiérrez.
6, 17, 26.
6, 17, 26.
No son horas, sino días. En uno, dos y tres sitios distintos.
Felipe lleva bien la cuenta. Podría confiar en su memoria, pero si le falla al momento de precisar un dato, tiene el registro en un calendario que sus compañeros temporales de desventura hicieron a mano durante su estadía en aquel hotel. Porque había que llevar un registro. Él dice que es importante recordar lo que sucedió. Documentar las fechas exactas en las que estuvo encerrado contra su voluntad tras ser condenado como doblemente culpable: retornado y contagiado por coronavirus.
Hace un mes que Felipe regresó a casa. Seguro, sano. Pero los vecinos del sector donde reside, en el oeste de Caracas, lo ven con desconfianza y rechazo cuando sale a la calle para comprar comida o para ir, por enésima vez, al consejo comunal en busca de la hoja que haga constar su alta médica. Las miradas de “no te me acerques” son lanzadas sin piedad.
Felipe intenta explicar al contar la historia una y otra vez. Pero no le ha servido de mucho porque la narrativa del Gobierno ha calado más: los retornados son “armas biológicas, terroristas, traidores, parias, mensajeros del mal”. A él, como a tantos otros, se les señala como “unos inconscientes que vuelven con la intención de infectar a otros”.
Aunque ya está en su hogar, luego de un tortuoso camino, el estigma del que es víctima Felipe no se ha ido con el tiempo. Se siente como si llevara un cartel gigante con luces intermitentes en la frente. Parece una marca indeleble.
Por eso lleva la cuenta de los días.
6, 17, 26.
¿Cuál había sido el delito? Porque no es culpable, es víctima.
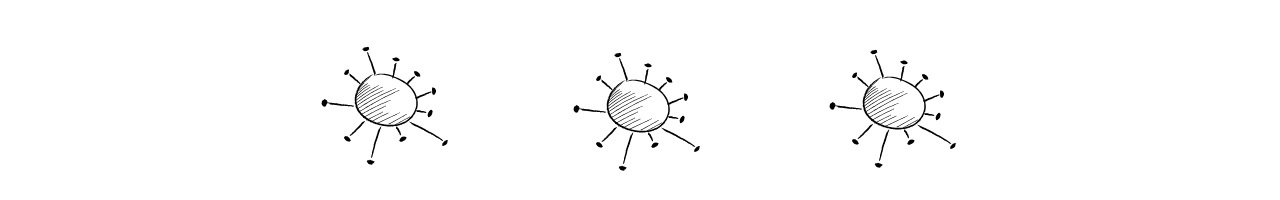
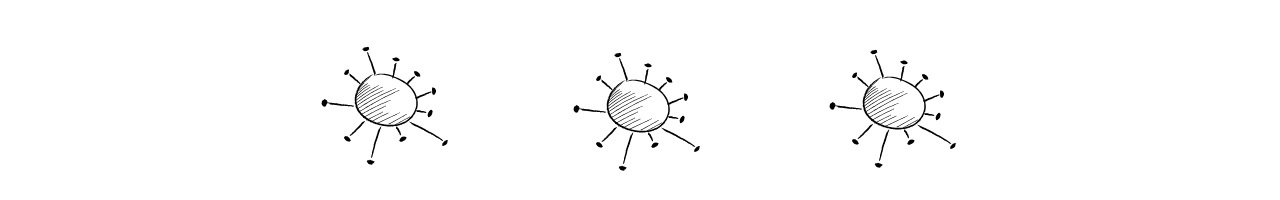
El regreso
Felipe viajó a Colombia a finales de enero de 2020. En ese momento, el coronavirus parecía ser un problema lejano, ajeno a las latitudes caribeñas. Su viaje al otro lado de la frontera fue para visitar a su mamá en la ciudad de Cali, al suroeste de Bogotá. Estando allá, al joven médico de 29 años también se le presentó la oportunidad de hacer un postgrado. Así que su paseo sería productivo.
La segunda semana de marzo todo se vino abajo: el viernes 13 el Gobierno de Nicolás Maduro anunciaba los dos primeros casos de Covid-19 en Venezuela y, ese mismo día, con 13 infectados reportados para la fecha, Colombia procedía a cerrar los siete pasos fronterizos entre ambas naciones.
Al encontrarse, inesperadamente, en medio de una pandemia y sin muchas opciones, Felipe decidió intentar regresar: a su vida, a su trabajo, a su hogar.
Al encontrarse, inesperadamente, en medio de una pandemia y sin muchas opciones, Felipe decidió intentar regresar: a su vida, a su trabajo, a su hogar.
Lo que era su sitio seguro. Y comenzó a planear las fechas para el retorno.
Un día antes de dejar la ciudad con rumbo a la frontera, en Cali prohibieron cualquier salida y movilidad de personas en transporte público para evitar la propagación del virus. Clausuraron los terminales de autobuses y los vuelos internacionales en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Felipe no tuvo más alternativa que esperar. El protocolo para habilitar el corredor humanitario entre Colombia y Venezuela, que permitiría facilitar el paso a los venezolanos que quisieran volver a casa, tomó más de tres semanas. Él fue uno de los que optó por un puesto en los vehículos fletados por Migración Colombia para llegar a Cúcuta y de allí cruzar al otro lado.
Fueron 11 días durmiendo a la intemperie en una plaza de Cali.
Fueron 11 días durmiendo a la intemperie en una plaza de Cali.
Si los venezolanos querían estar entre los seleccionados para abordar los autobuses, no se podían mover del lugar. Si las autoridades de migración o de la alcaldía no los veían, cedían el puesto.
El joven médico era parte de los otros 760 venezolanos que estaban acampando en la plaza. Comían en los negocios de los alrededores, pasaban días sin bañarse, hacían sus necesidades donde pudieran. A algunos les tocaba aguantar el crujir del estómago porque no tenían dinero para alimentos. Felipe era de los pocos suertudos: durante el día iba hasta casa de su mamá para asearse y comer. Y volvía con premura a la plaza a seguir esperando y no perder su oportunidad.
Anotaron sus datos. Midieron su temperatura. Le hicieron un chequeo general. Y, finalmente, escuchó lo que esperaba: le dijeron que al día siguiente, a las 5 de la mañana, los buses saldrían de la ciudad.
Acompañado de 320 venezolanos, Felipe abordó los autobuses de Migración Colombia.
Acompañado de 320 venezolanos, Felipe abordó los autobuses de Migración Colombia.
Recorrió 951 kilómetros y, 28 horas después, llegó a Cúcuta el 29 de abril a las 9:00 de la mañana. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos desembarcaron poco a poco y comenzaron a atravesar el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a ambos países.
Para Felipe, fue ahí, al cruzar el puente y pisar suelo venezolano, donde empezó el mayor martirio de su vuelta a casa.

6 días
Un baño de hipoclorito de sodio fue la bienvenida a Venezuela. “Tápate los ojos”, le dijeron, y le ordenaron pasar una cascada improvisada de desinfección que lo bañó de pies a cabeza.
Buscaron sus datos en “no sé qué sistema” para conocer sus antecedentes penales y le inyectaron la vacuna de toxoide diftérico.
En la aduana le hicieron la primera prueba rápida para detección del coronavirus.
En la aduana le hicieron la primera prueba rápida para detección del coronavirus.
Prueba 1: negativo para Covid-19.
Esperaron casi todo el día para ponerse en movimiento. Más de 10 horas sin comer, sin ir al baño, sin poder hacer nada. A las 7:00 de la noche los trasladaron al terminal de autobuses de San Antonio del Táchira. Desde ahí, el destino era una de las instituciones educativas habilitadas como parte de los Puntos de Atención Social Integral (PASI) para los cinco o seis días de aislamiento obligatorio que en esa fecha debían cumplir los retornados.
Pero había que ser paciente.
—Aquí tienen que esperar a que los trasladen —les dijo un militar antes de bajarse de uno de los autobuses.
La situación no lucía nada esperanzadora: en el lugar ya había personas que decían tener cinco días de espera nada más para ir a los liceos. En el terminal tachirense deambulaban más de 3.000 venezolanos.
Felipe y su grupo, compañeros del periplo que había hecho en la plaza de Cali, recorrieron el sitio y se “acomodaron” como pudieron en una esquina del terminal. En una acera, sin techo, sin nada que los protegiera, rogándole a las nubes que no lloviera y con los ojos bien abiertos.
Eran custodiados por militares, milicianos y hasta colectivos. Todos armados, hasta el más insospechado. De tanto en tanto, lanzaban amenazas disfrazadas de advertencia:
—Aquí no hay inconvenientes, aquí no se pierde nada. El que está muy cómico lo ponemos a caminar de la reja para allá y que lo agarre la guerrilla. Te llevan, te dan tres coñazos, te regresan y tú verás si sigues con tu vaina.
Nadie se quiso arriesgar.
Hubo que hacer unas listas improvisadas, elaboradas por los propios retornados: cuántas personas eran por estado, quién iba a qué lugar del territorio, quiénes iban al mismo sitio. Mérida, Carabobo, Anzoátegui, Miranda. Y el destino de Felipe: Caracas.
Un día y medio después los distribuyeron en grupos, dependiendo al estado al que se dirigían, y los enviaron a distintos liceos de San Antonio del Táchira.
Al llegar, los militares fueron los primeros en soltar palabra:
—Aquel que se porte mal, va a llevar coñazo.
—Aquel que se porte mal, va a llevar coñazo.
La opción era hacer caso: portarse bien. Los revisaron de arriba a abajo, vaciaron sus maletas en un mesón y hurgaron tela por tela, botón por botón, en busca de quién sabe qué. Tratos para criminales.
Encerraron a 20 personas por salón de clases, aunque en el salón de Felipe fueron 17, entre hombres y mujeres. Los funcionarios no se detuvieron mucho tiempo a explicar; nadie podía salir de las habitaciones y les darían tres comidas al día. Por ser un espacio que no estaba acondicionado para albergar personas y pernoctar, podían usar los baños públicos con la advertencia de lavarlos o colaborar en la reparación de las luces o las duchas.
Esa noche nadie se conocía aún. No hubo mucho que decir. No sabían cómo sería la dinámica ni con qué se iban a encontrar los días que estuvieran ahí. Se fueron a dormir sin probar bocado.
Seis días pernoctaron en el PASI de Táchira.
Algunas personas tuvieron que dormir en el piso porque no había colchones para todos. Las mujeres y niños eran la prioridad. Si los demás tenían suerte y sobraba alguno después de la repartición, resolvían.
Felipe durmió en un colchón al que se le salían los resortes por todos lados, sucio, raído.
Felipe durmió en un colchón al que se le salían los resortes por todos lados, sucio, raído.
La comodidad era un lujo que nadie pudo disfrutar.
La comida en el PASI también dejaba mucho que desear. Los almuerzos eran una cucharada de lo que ellos intuían era carne o pollo, acompañado de arroz semicrudo.
—Podías sentir cómo los granos de arroz se te atascaban en las muelas —recuerda Felipe.
La cena era una arepa fría y vacía.
Muchos, entre ellos Felipe, traían plata en efectivo desde Colombia. Con eso podía comprar comida “más decente” por las rejas del liceo a los comerciantes que se acercaban a ofrecerles sus productos. Hasta algunos mototaxistas encontraron una oportunidad de negocio haciendo delivery de comida a quienes pudieran pagarla. Felipe, a pesar de la austeridad que se impuso para rendir el dinero, en ocasiones compró hamburguesas, también perros calientes, una que otra comida rápida que vendieran por la zona.
Menos mal que llevaba consigo comida que su mamá le había preparado para el largo camino, además de uno que otro producto que había adquirido para traer a Caracas. Con eso y con lo que tenían los demás, a veces hacían una “vaca” o compartían la comida para completar.
A quienes venían de Colombia, las autoridades de migración colombianas les habían entregado un maletín a cada uno con productos: cinco latas de atún, sardinas, galletas, cuatro litros de jugo, agua.
Muchos venezolanos prefirieron no tocar lo que traía el maletín. “No sabíamos cómo iba a ser todo en Venezuela” y era mejor prevenir, pensar en un por si acaso. Pero no todos pudieron hacer lo mismo:
—En el bus venía un muchacho que, así como le entregaron el maletín, se comió todo porque pasó 11 días en la plaza sin comer bien.
Era de los venezolanos que fueron desalojados de sus habitaciones por no poder pagarla o que trabajaban día a día en Colombia, y a los que la cuarentena les cambió la vida súbitamente.
La ropa que usaban les tocaba lavarla en los baños.
En ocasiones, los militares habilitaban una especie de batea para las más de 300 personas agrupadas allí. Las colas eran infinitas.
En ocasiones, los militares habilitaban una especie de batea para las más de 300 personas agrupadas allí. Las colas eran infinitas.
—A veces eran las 8:00 de la noche y la gente todavía estaba lavando y a las 9:00 ya todo el mundo tenía que estar en las habitaciones.
Felipe también llevaba productos de higiene y aseo personal que pudo comprar en Colombia.
Pasaron los días hablando entre ellos, conociéndose, pegados al teléfono. En esa zona de San Antonio de Táchira todavía llegaba la señal telefónica de Colombia, así que Felipe podía conectarse a Internet. Algunos salones no tenían ventilador y estaban a merced de los zancudos. Si alguien se arriesgaba a salir en busca de algo de aire fresco, los militares echaban cuatro gritos y de nuevo al encierro de los salones.
¿Medidas de seguridad e higiene? ¿Guantes, tapabocas? La orden era llevar la mascarilla todo el día, pero en ningún momento entregaron estos implementos. Iba por cuenta de cada uno, quien pudiera.
En esos seis días le hicieron otras dos pruebas rápidas.
Prueba 2 y 3: negativo para Covid-19.
Al día siguiente salieron 12 buses para Caracas y el estado Miranda. Felipe describe el trayecto de San Antonio de Táchira hasta la capital como la odisea más larga que pudo haber pasado: 36 horas de viaje.
¿Destino? Más jornadas de encierro.
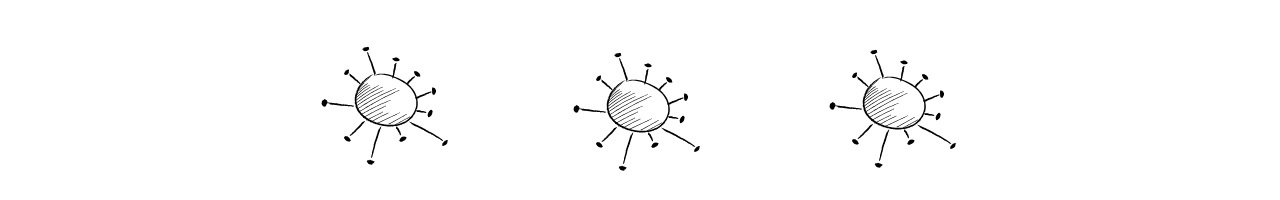
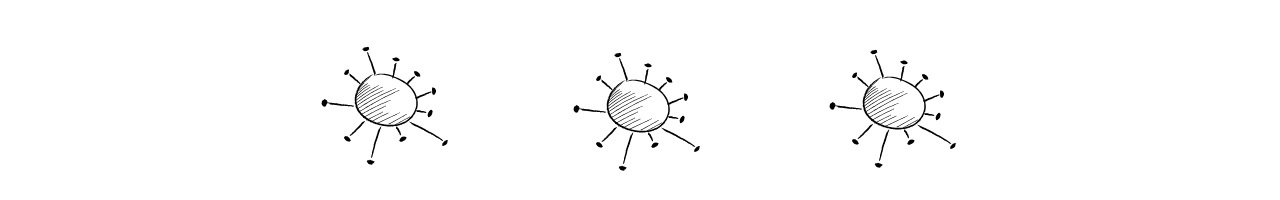
17 días
Los autobuses que trasladaban a los retornados fueron organizados en dos compartimientos. Adelante, separando al chofer de los otros, estaban las maletas. Atrás iban los viajeros. Felipe abordó la unidad con sus mismos compañeros del salón del PASI, cuidándose unos a otros.
Las unidades se detenían a cada rato para que funcionarios gubernamentales se subieran a tomar fotos. En cada alcabala, en cada destacamento.
—Como para demostrar que estaban haciendo las vainas bien —comenta Felipe.
Del resto, no se detenían en ningún lado. Pocas veces lo hicieron cuando alguien con la vejiga llena lo pedía. El baño estaba en plena vía.
Tampoco pudieron comer en todo el trayecto, no más allá de lo que algunos pocos llevaran encima. La última oportunidad fue comprar a los vendedores ambulantes que se acercaron al terminal en Táchira, antes de que ellos abordaran los autobuses.
Día y medio después, los bajaron con todo y maletas en el módulo vial de Tazón, en la entrada occidental de la capital.
Día y medio después, los bajaron con todo y maletas en el módulo vial de Tazón, en la entrada occidental de la capital.
El personal de salud con traje de bioseguridad desinfectó el equipaje, los autobuses y roció a los retornados con hipoclorito en la cara, manos, ropa.
—Lo hacen porque, supuestamente, veníamos contaminados hasta los dientes.
Fue también el chance para otra prueba rápida en la calle.
Prueba 4: negativo para Covid-19.
Una vez desinfectados, esperaron dos horas más y les ordenaron subir nuevamente a los autobuses para dirigirse al Hotel Alba Caracas, que funciona como el centro de operaciones que habilitó el Gobierno en la capital del país.
Al llegar, los llevaron de inmediato a un salón donde los acribillaron a preguntas:
—De dónde vienes, para qué te fuiste de Venezuela, dónde estabas, cuánto duraste afuera, a qué te dedicas, qué traes en las maletas.
Les hicieron otro chequeo médico, seguido de una charla donde les informaron que los trasladarían a otros hoteles de la ciudad a pasar una cuarentena de 15 días. Los separaron dependiendo de la zona donde residían. Para su suerte, los compañeros que viajaron con él desde Táchira vivían en la misma parroquia de Caracas.
A Felipe y a 14 de su grupo los llevaron a un hotel ubicado en el centro. Los metieron directamente por el estacionamiento y el recibimiento no fue agradable:
—¿Para qué coño e’ la madre se regresaron a este país si estaba tan mal?.
Felipe se indigna.
—No todos los venezolanos en Colombia estábamos contagiados o nos fuimos del país para quedarnos allá.
Muchas veces le tocó explicar que había salido de Venezuela para visitar a su mamá, que tenía el derecho de viajar a verla. No importaba la explicación que diera, ésta era recibida por oídos sordos.
Los trataban como los venezolanos infectados que llegaron al país a contagiar al resto.
Los trataban como los venezolanos infectados que llegaron al país a contagiar al resto.
Mientras bajaban de los autobuses, en el hotel de confinamiento, otros militares hablaban con el dueño del hospedaje, el lugar parecía estar recién tomado.
—El dueño del hotel empezó a negociar, a reclamar que cómo era posible que lo abordaran de esa manera si la ley lo protegía —recuerda Felipe.
La respuesta de los oficiales no dejó espacio para vacilaciones:
—Si no quiere colaborar, cerramos el hotel —le dijeron al dueño.
Los retornados ocuparían los tres primeros pisos del hotel; el 4 y el 5 seguirían funcionando para los clientes.

Los empezaron a separar por habitaciones. Su grupo fue dividido en dos, siete personas en cada una. Ellos -los del grupo que viajó desde Táchira- mintieron y dijeron que eran familia para estar juntos.
—Lo que hacen es habilitar una habitación con una cama matrimonial y a un lado le ponen una litera.
Felipe estuvo 17 días allí.
Encerrado, en una habitación sin ventanas, sin poder ver la luz del sol para sumar el pasar de los días.
Encerrado, en una habitación sin ventanas, sin poder ver la luz del sol para sumar el pasar de los días.
Todo permanecía en penumbras hasta que encendían los bombillos. Por eso era muy fácil perder la noción del tiempo.
Así nació el calendario que comenzaron a dibujar. Para no olvidar, para llevar la cuenta.
La comida de los tres primeros días que pasaron en el hotel era buena. Arepas con queso, pollo, arroz cocido, jugos. Pero después ya no se podía calificar de la misma manera.
—Era otra vez el arroz crudo. Podíamos hacer un arroz nuevo con eso.
Arepa fría dura, una cucharada mínima de algo parecido a pollo, arroz sin cocinar.
Arepa fría dura, una cucharada mínima de algo parecido a pollo, arroz sin cocinar.
Con el pasar de los días, el estómago de Felipe ya no aguantaba comida cruda o en esas condiciones. La opción de muchos era escribir a algún familiar en la ciudad que pudiera llevarles algo mejor. Pero él no tenía esa posibilidad: hace años que vivía solo en Caracas y no tenía un familiar o amigo que lo auxiliara en su encierro. No contaba con nadie.
Los militares, a ratos, servían para hacer algún mandado. Les entregaban las tarjetas de débito con la cédula para que salieran a comprar comida o cualquier producto necesario. Pero no siempre era una buena idea.
—Así se perdieron varias tarjetas y cédulas. ¿Y quién respondía? Nadie.
Quienes los custodiaban les llevaban diariamente un litro de agua, que debía rendir para siete personas.
—Eso se iba en dos o tres vasos, si acaso. Además, no tenía muy buen sabor.
Al llegar al hotel del centro les dijeron que les entregarían un kit de aseo personal, con jabón, afeitadoras y toallas sanitarias para las mujeres. Pero eso nunca llegó.
La única distracción era el televisor con Directv, que estaba prendido casi las 24 horas del día, o mirar el teléfono, cuando tenía señal. Para colmo, a mediados de mayo, con 15 días allí, el proveedor de televisión satelital anunció el cese de operaciones en Venezuela. No más programas deportivos, series o telenovelas, se quedaron como en el aire.
—Ya después nos veías a todos la cara de obstinados porque no sabíamos qué hacer.
En los días que estuvieron en aislamiento, recibieron visitas de personas de Chamba Juvenil, programa social del gobierno para incorporar a los jóvenes al ámbito laboral, o “de cuanto organismo público a ellos se les ocurría” para darles charlas del coronavirus o de planificación familiar. Varios médicos del Hospital Vargas, voluntarios en la atención a los venezolanos retornados, también tocaron a sus puertas para hacerles dos pruebas rápidas.
Prueba 5 y 6: negativo para Covid-19.

El día que les hicieron la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), les comentaron que el resultado tardaría pocos días en llegar.
—En un país decente, se puede tardar entre 48 o 72 horas —pensaba Felipe.
Pero los resultados, al menos los de los demás, tardaron 15 días en llegar.
La mañana del 21 de mayo, con 17 días aislado en el hotel, tocaron a su puerta de habitación.
La mañana del 21 de mayo, con 17 días aislado en el hotel, tocaron a su puerta de habitación.
Era un militar:
—Recoja sus cosas: usted está positivo para coronavirus.
Felipe se levantó de un tirón, sin saber qué decir mientras en su mente se arremolinaban todas las preguntas que se truncaron en su garganta por el desconcierto.
Prueba 7: ¿positivo para Covid-19?
—Quiero ver el resultado de mi prueba —pidió.
Estaba en su derecho de verificar dónde se leía eso. Una constancia, algo. Pero no había nada que ver. El militar no tenía un papel que mostrar, ni una lista con los datos de Felipe que confirmaran que estaba infectado.
—Son órdenes de arriba —fue lo que le dijo. Los de arriba fueron los que mandaron a decir. Usted va a ser trasladado porque dio positivo.
De ahí a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) al otro lado de la ciudad.
Y Felipe insistía:
—Ajá, ¿pero dónde está el resultado de mi PCR? Quiero verlo.
—Ajá, ¿pero dónde está el resultado de mi PCR? Quiero verlo.
El funcionario ya estaba perdiendo la paciencia de que le refutaran sus palabras y que no siguiera “las órdenes de arriba”:
—No te puedes poner cómico, tienes que salir del hotel —le respondió el uniformado.
Le dieron un minuto para recoger todas sus pertenencias, que estaban regadas en la habitación. Zapatos, pantalones, franelas, medias y ropa interior.
Fue el primero de su grupo en salir del aislamiento.
Se lo llevaron sin una constancia médica u orden escrita que confirmara que estaba contagiado por coronavirus.
Se lo llevaron sin una constancia médica u orden escrita que confirmara que estaba contagiado por coronavirus.
¿Destino? Más días de encierro.
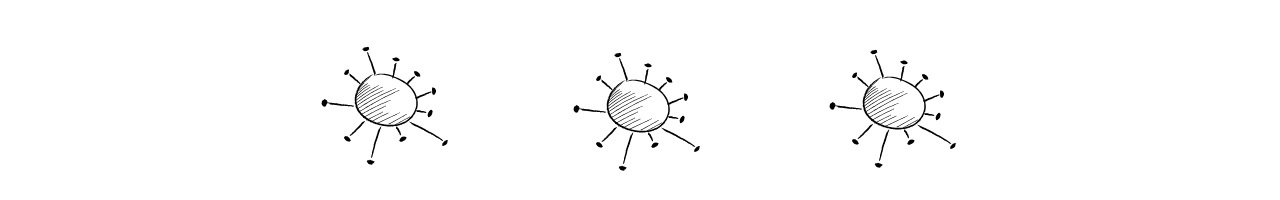
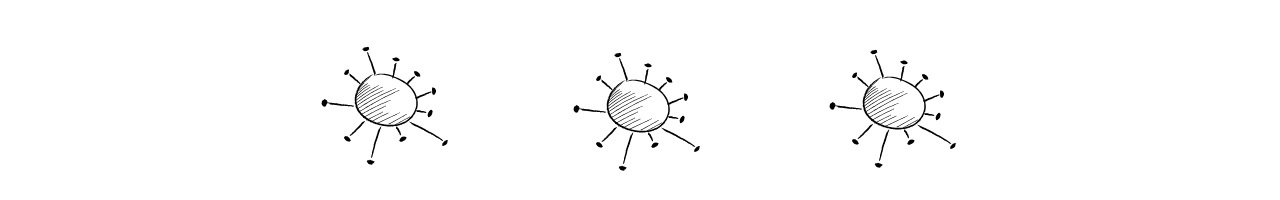
26 días
A Felipe, entre resignado y perplejo, lo montaron en una ambulancia que apestaba a hipoclorito. Tenía tapabocas, pero igual la mascarilla no lograba filtrar el olor tan intenso de ese compuesto químico. Le costaba mucho respirar. El personal de salud vestido con traje de bioseguridad también estaba ahogándose.
Llegó a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) a las 7:00 de la noche. Lo recibieron unos médicos cubanos y lo primero que hizo fue preguntar otra vez por su prueba.
—¿Dónde están mis resultados de la prueba PCR? —exigía.
Nadie sabía nada. Su prueba se la había tragado la tierra. Las órdenes, de nuevo, venían de “arriba”. No había hoja, lista, prueba física para saber si, efectivamente, había dado positivo. Ellos solo hacían lo que les mandaban.
Su tratamiento indicado sería Cloroquina, Interferón y Kaletra. No se tomaron ni un minuto para explicarle las contraindicaciones de tomar estos medicamentos. Sólo dijeron que eran fármacos que estimulaban su sistema nervioso central. Felipe, a quien no podían caerle a cuentos por ser médico, preguntó por los efectos que tendría el tratamiento con la mezcla de tales fármacos: diarrea, fiebre, náuseas, malestar. Él los conocía bien.
—Esa es la propuesta cubana para los pacientes venezolanos del tratamiento del Covid-19.
Aunque los medicamentos lo harían sentir mal, la orden era administrarle la receta.
—¿Tú quieres salir de aquí? Te tienes que tomar la medicación.
—¿Tú quieres salir de aquí? Te tienes que tomar la medicación.
Punto. Si se negaba, lo amenazaban con anotar la desobediencia en su historia médica.
Pero el tratamiento no sería por 14 días, lo estipulado, sino que decidieron que lo tomara en la mitad de tiempo, en 7 días, y, por tanto, le duplicaron la dosis recomendable. La excusa que le dieron fue que lo querían sacar rápido porque vendrían más personas y necesitaban el espacio para más pacientes. Pero la realidad fue otra.
Felipe estuvo en aislamiento en el CDI por 26 días sin saber realmente si tenía Covid-19 o no. Nunca tuvo síntomas.
Felipe estuvo en aislamiento en el CDI por 26 días sin saber realmente si tenía Covid-19 o no. Nunca tuvo síntomas.
¿Por qué lo dejaron tanto tiempo? Todavía sigue haciéndose esa pregunta. Todavía no sabe la razón. Él los interrogaba, pero la respuesta siempre era la misma: “eran órdenes de arriba”.
Así que tuvo que recibir doble dosis: ocho pastillas diarias, cuando la indicación correcta era cuatro. El tratamiento lo tumbó de inmediato. Al segundo día de administrarle el Interferón, Felipe convulsionó.
—Se me borraron cuatro días de mi memoria. A los cinco días volví a saber quién era yo, dónde estaba, qué estaba haciendo allí.
—Se me borraron cuatro días de mi memoria. A los cinco días volví a saber quién era yo, dónde estaba, qué estaba haciendo allí.
La Kaletra y la Cloroquina también hicieron de las suyas:
—Me empezaron a causar alucinaciones visuales. No podía cerrar los ojos porque veía colores, formas, veía cómo las paredes se mezclaban unas entre otras.
Descansaba poco porque así era imposible dormir por las noches.
Cuando vio que el tratamiento le estaba haciendo daño, pensó que en cualquier momento empezaría a ver borroso o tendría una disminución de su audición, ambos posibles síntomas por tomar Cloroquina. Se quejó con los médicos cubanos que lo cuidaban. La respuesta que le dieron fue suspender una dosis de la mañana, a cambio de seguir el tratamiento un día más. No tenía escapatoria: debía cumplir el tratamiento sí o sí.
Felipe pensaba que debía ser fuerte, trataba de resistir el suplicio. Se decía a sí mismo que su tiempo ahí terminaría pronto, que sería pasajero, que en algún momento saldría. Pero hubo días en los que la situación lo abrumaba. Le venían muchos pensamientos a la cabeza: el confinamiento, la soledad forzada, el malestar, el maltrato, la frustración que sentía.
En los días más difíciles de soportar, lloraba.
En los días más difíciles de soportar, lloraba.
Se preguntaba cómo había llegado allí. Ya no tenía familia en el país, ni amigos cercanos a quienes recurrir en su desgracia. Se sentía solo.
Su único contacto con el mundo era su madre. Hablaban todos los días, a través de mensajes. Ella quería saber cómo estaba su hijo, cómo se sentía, qué le hacían. Acompañarlo, así fuera en la distancia. Y él se aferraba a ella, era su cable a tierra.
En el Centro de Diagnóstico Integral le hicieron otra prueba rápida.
Prueba 8: un misterio.
Nunca le mostraron esos resultados. Su más grande miedo era que alguno de los exámenes que le hicieran saliera positivo porque eso solo se traducía en más días de martirio. Y él ya no aguantaba ni un minuto más.
Cada vez comía menos.
Había largas jornadas donde pasaba hambre y se negaba a ingerir lo que le ofrecían en el CDI.
Había largas jornadas donde pasaba hambre y se negaba a ingerir lo que le ofrecían en el CDI.
Porque aquello no entraba en la categoría de comestible.
—Si la comida en el PASI y en el hotel era mala, en el CDI era un asco.
Los alimentos se los llevaban tres veces al día, pero semicongelados o en mal estado, con gusanos. Le daban lentejas con arroz crudo o quemado. Todo eso lo botaba. Un día consiguió larvas en la supuesta agua potable que le entregaron.
—Ahí es donde decidí que no iba a volver a tomar esa agua. La usé para bañarme o para el baño.
Felipe pasó los 26 días solo en una habitación. Una soledad que tuvo que defender: varias veces trataron de meter más gente en donde estaba, pero él se negaba cerrando la puerta para que nadie entrara.
—Nunca me dieron el resultado de mi PCR y no sabía en qué condiciones estaban las personas que venían. Si yo era positivo, como dijeron ellos, tenía que hacer mi aislamiento solo.
Tras los 14 días en el CDI, los que se suponía que debía estar, Felipe empezó a presionar para que le hicieran la prueba PCR.
—Ya había cumplido mi tratamiento.
Pasaba las horas aguantando el malestar, viendo la pared, hablando con los otros recluidos en el cuarto de al lado, pegado a su teléfono.
Pasaba los días viendo cómo el pequeño recuadro de vidrio de la habitación aclaraba y oscurecía.
Pasaba los días viendo cómo el pequeño recuadro de vidrio de la habitación aclaraba y oscurecía.
Era la única manera de ver la luz del sol.
Quería irse y la PCR podría ser su boleto de salida. Le hicieron la prueba y tuvo que esperar más de 10 días, eternos, por los resultados. Hasta que llegaron y demostraron, una vez más, lo que él siempre supo.
Prueba 9: negativo para Covid-19
A mediados de junio, a media mañana, le dijeron que su prueba PCR había salido negativa. Pero que no se podía ir porque había que hacerle otra PCR, era el protocolo del Gobierno. ¿Más días de demora?
Al día siguiente, a las 11 de la mañana, una doctora le dijo:
—Ya te puedes retirar del CDI.
El protocolo había cambiado y con una prueba era suficiente. Le entregaron una carta con su nombre que decía que había recibido tratamiento para Covid-19, pero había sido por solo 14 días. ¿Ya era libre?
Felipe tuvo que ir a casa por su cuenta. No hubo traslado ni apoyo de las autoridades para recorrer una ciudad en cuarentena y con limitaciones de movilidad por una pandemia. Le tocaba resolver.
—No me dieron ni un salvoconducto para por lo menos usar el Metro una sola vez.
Así, totalmente indefenso, tuvo que enfrentarse a una Caracas muy distinta a la que había dejado atrás, hace cuatro meses. Con tres maletas y su prueba negativa en mano, Felipe no tuvo otra opción que pedir prestado dinero en efectivo a otra persona recluida en el CDI para pagar el transporte.
¿Destino? Casa.
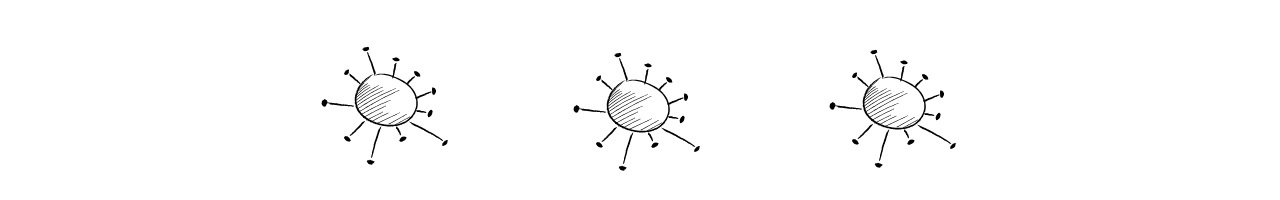
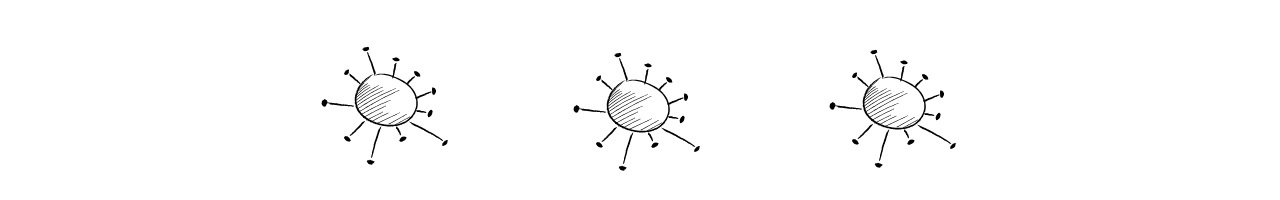
Las marcas
Transcurrieron tres horas para que Felipe llegara a casa. En circunstancias normales, el trayecto de una zona caraqueña a otra suele ser más rápido. Pero hace rato que las cosas habían dejado de ser normales.
La gente que se encontraba en el camino lo veía con desconfianza. Examinaban su equipaje, seguramente sospechando que era alguien que venía de afuera. ¿Durante una pandemia?
Muchos autobuses ni se detuvieron cuando sacaba la mano para que lo dejaran montar.
Muchos autobuses ni se detuvieron cuando sacaba la mano para que lo dejaran montar.
Pasaban de largo.
Con algo de insistencia y paciencia, tomó tres camionetas: una que lo sacara del sector donde estaba el CDI, otra que lo dejara en la avenida principal y la última unidad hasta su hogar.
—¡Mira, ¿qué pasó? ¿Ya estás curado? ¿Ya estás sano?! —fue el desagradable grito de bienvenida que le dieron de lejos algunos miembros del consejo comunal de su sector cuando lo vieron entrar a su edificio.
No hubo ningún tipo de discreción. Felipe volteó incrédulo, convencido de que la indignación por tal recibimiento se le notaba en la cara.
Así descubrió que todos en su comunidad sabían por lo que había pasado. O al menos, ya conocían una versión de la historia que corrió como rumor, filtrado por el consejo comunal, en reuniones con gente de toda la parroquia:
Él era el vecino de “tal” edificio que era “trochero” y que “había dado positivo de coronavirus”.
Él era el vecino de “tal” edificio que era “trochero” y que “había dado positivo de coronavirus”.
Un relato a conveniencia, en el que omitieron que estuvo confinado de manera forzada, que sus pruebas dieron negativo, que hizo un tratamiento o que, al menos, tiene una carta que dice que el virus ya no está en su organismo.
Los vecinos, esos que tienen toda la vida viviendo cerca de él, lo observan con mala cara. Los más cercanos le preguntan qué pasó con él, pero la mayoría le sigue cuestionando cuando lo ven por la calle, sin importar cuántas veces haya echado el cuento de su periplo de torturas.
Lo miran con recelo, de lejitos, con cara de “no te me acerques”, con miedo.
—Me ven como el leproso que está haciendo el mal cuando sale de su casa.
—Me ven como el leproso que está haciendo el mal cuando sale de su casa.
Es un estigma imborrable.
Muchos prefieren ignorarlo. Personas que lo conocen y solían saludarlo, dejaron de hacerlo.
—No te voltean a ver porque eres el contagiado. Como si le pudieras pegar Covid-19 con los ojos.
Felipe se frustra seguido. Le entristece la actitud de quienes lo señalan. Se siente parte de una cifra, de un número de contagiados. Como un trofeo que el Gobierno levanta para demostrar su gestión para controlar la pandemia.
A Felipe le molesta que la narrativa oficial haya perforado el criterio de la gente.
—Muchos dicen que nos quedemos afuera y no vengamos a infectar. Dicen que somos un arma biológica. Nos tratan como la mierda. Todo es un tema político y nos quieren echar la culpa de algo que no hicimos.
Hace un mes que Felipe regresó a casa. Aún no escapa del tormento. Los del consejo comunal le notificaron que debía ponerse en control en el CDI más cercano a su residencia, donde le asignarían un doctor que le haría una visita periódica.
Luego de casi 50 días de claustro, debía cumplir otros 14 días de cuarentena en casa.
Luego de casi 50 días de claustro, debía cumplir otros 14 días de cuarentena en casa.
A pesar de la carta en la que constaba que había recibido tratamiento y que era negativo, ahora tenía que hacerse una prueba rápida en el CDI de su comunidad para descartar coronavirus. ¿Otra vez? Era necesario si quería que le dieran una constancia de alta médica. La necesita porque en su trabajo, en un centro de salud, se niegan a aceptarlo de vuelta sin ese papel.
La visita del médico que estaría pendiente de él solo ocurrió una vez. Perdió la cuenta de la cantidad de visitas al CDI en busca de la coordinadora del centro, pero nunca está. Le dicen que insista, que siga yendo. Todavía no le han hecho la prueba rápida que requiere para trabajar y, por tanto, tampoco le han dado el alta médica.
La excusa más reciente: no tienen pruebas rápidas para hacerle el examen. Y lo dejan en un limbo, otra vez.
La excusa más reciente: no tienen pruebas rápidas para hacerle el examen. Y lo dejan en un limbo, otra vez.
Felipe hace lo que puede.
Los primeros días, luego de su regreso, le costaba conciliar el sueño. Hay ocasiones en las que se acuesta y se queda en silencio en su cama. Minutos después aparecen los colores y formas que veía cuando alucinaba en el CDI por los efectos del tratamiento. Lo recuerda y se estremece.
Aún percibe la misma sensación de pánico. Esa que no lo dejaba dormir allá en el cuarto que sintió como una celda.
Aún percibe la misma sensación de pánico. Esa que no lo dejaba dormir allá en el cuarto que sintió como una celda.
Y, aún hoy, tampoco lo dejan dormir en las cuatro paredes de su habitación.
Hace un mes que Felipe regresó a casa. Estar ahí es un alivio, a pesar de lo que sucede afuera. Se dedica con esmero a su hogar y a su mascota. En volver, poco a poco, a la normalidad. Pero no puede dejar de pensar en lo que pasó. En una travesía que se convirtió en pesadilla. En su encierro en un liceo. En su confinamiento en un hotel. En su aislamiento en un CDI. En el trato denigrante que sufrió.
—Nunca había sido tratado con tanto desprecio.
—Nunca había sido tratado con tanto desprecio.
Después de todo lo que le hicieron pasar, dice que su vocación de médico aflora con más compromiso y conciencia del valor del buen trato que debe darle a sus pacientes.
Hace un mes que Felipe regresó a casa y no es el mismo.
6, 17, 26.
¿Quién podría serlo después de eso?
*El nombre real de Felipe, así como la ubicación de los albergues y de su residencia fueron omitidos para proteger la integridad del protagonista.
Estigmatización, criminalización
- Los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia fueron cerrados tras anunciarse, en marzo, los primeros casos de Covid-19. Las medidas de contención para evitar la propagación del virus dejaron a miles de venezolanos a la deriva en medio de la emergencia por la pandemia: sin casa, sin alimento, sin dinero. Para muchos, el regreso a Venezuela era la única salida.
- Hasta el 11 de agosto, más de 97.000 venezolanos han retornado al país desde Colombia durante la cuarentena, según Migración Colombia. Y, aproximadamente, cerca de 42.000 aún esperan cruzar la frontera.
- El presidente Nicolás Maduro comunicó que el número total de venezolanos que han retornado al país es de 76.665, según los registros del gobierno de Venezuela hasta el día 9 de agosto. Hay una diferencia de al menos 20.000 personas en los datos oficiales de ambos gobiernos.
- La vuelta a casa está lejos de ser calurosa: los venezolanos que regresaron tienen que enfrentar decenas de días de encierro obligatorios en unas condiciones que no cumplen con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: hacinamiento, mala alimentación, sin acceso a agua potable ni atención médica adecuada.
- Los retornados venezolanos han sufrido el señalamiento, rechazo, descalificación y estigmatización de parte del Gobierno nacional. Distintas autoridades los han llamado “armas biológicas”, “terroristas”, “parias”, “golpistas”, “karma”, “trocheros”, “mensajeros del mal”, “enviados de Colombia para infectar el país y causar desestabilización”, “culpables” del aumento de los casos de coronavirus en el país.
- A principios de junio, Nicolás Maduro restringió el ingreso de retornados, a 400 personas tres veces por semana, lo que generó un efecto embudo en el retorno de migrantes.
- La narrativa gubernamental penetró en la sociedad, sobre todo después de que fueron difundidos mensajes en redes sociales oficiales de autoridades venezolanas, en los que se le pedía a la población denunciar a los “trocheros” y “retornados ilegales”. A mediados de julio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, les declaró “la guerra”, explicando que una persona que pasara a Venezuela por trochas sería procesada por la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada con penas entre 8 y 12 años de prisión.
- Expertos en derechos humanos denuncian que se hace una estigmatización y criminalización de los retornados venezolanos.
- En un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), llamado “El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización”, señalan que el calificativo de “trochero” es discriminatorio y estimula el odio y el etiquetamiento de la población retornada”. Además, explican que aunque no se puede hablar de xenofobia, se trata al nacional venezolano como un extraño. “Al ser extraño, se le cosifica y se le despoja de derechos, convirtiéndolo en blanco de odio y ataques en un contexto de nerviosismo, debido a un ambiente social hipersensible ante el riesgo de contagio del Covid-19”.
- Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), califica como inaceptable que el Gobierno nacional use a los retornados como chivos expiatorios del coronavirus en el país. “Los retornados se están utilizando para intentar encubrir la capacidad del régimen para hacer frente a la situación”.
- En el mismo informe del CDH UCAB se plantea que “ni el rechazo en frontera ni la detención migratoria son aplicables a nacionales, ya sea en condiciones ordinarias o excepcionales”.
- El regreso de cada nacional a su país es un derecho humano estipulado en la Constitución de Venezuela y reconocido en instancias internacionales.
- Michele Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en abril de este año que en virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”. Y al hacerlo, “los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.
¿Cómo enfrentar el rechazo social?
La psicóloga Siboney Pérez indica que todos tenemos que ayudar a detener la discriminación y al estigma relacionados al COVID-19. Para eso ofrece orientaciones psicológicas:
- Proporcionar al paciente, a los cuidadores y a familiares información clave, cierta que les permita controlar las posibles alteraciones emocionales que conlleva el proceso de asimilación y afrontamiento psicológico que pueden derivar en problemas o trastornos graves.
- Para las personas que sufren discriminación por COVID-19, en primer lugar, no culparse y no intentar reprimir los sentimientos que son consecuencias de ese estigma. Recordar que el estigma y la discriminación están mal y hay que denunciarlo.
- Ocultar el estado emocional o físico por miedo a sufrir el estigma y permanecer callados trae consecuencias peores.
- Quienes han superado la enfermedad y sientan que han sido rechazadas contactar a alguna organización de apoyo que les pueden asesorar sobre el manejo de esas experiencias, para definir estrategias personales de afrontamientos, superación y crecimiento personal.
- Los que han sido rechazados, considerar si merece la pena hablar con quien consideran discriminador, a veces las personas no tienen la intención de ofender.
- Una estrategia constructiva es expresar de forma calmada los puntos de vista. Es una oportunidad de mejorar las situaciones.
- Llevar la denuncia a organizaciones que tienen procedimientos de aplicación de las leyes. Ciertamente estos procesos pueden tener un costo emocional alto pero es algo concreto respecto a ese daño infringido. Es importante que las personas conozcan sus derechos y mecanismos legales tanto de protección como de denuncia.
- Aplicar técnicas de relajación y meditación son eficaces para ayudar a reducir el estrés causados por estos hechos.
- Revisar la autoestima como una variable importante que ayuda a disminuir el impacto del estigma en las personas.
- Buscar ayuda si sientes que no tiene las herramientas o elementos necesarios para manejar pensamientos y sentimientos relacionado con el estigma.
En caso de requerir ayuda
Provea
Defensores de DDHH y asesoría legal
- Tel: (0212) 862.10.11
- Web: www.derechos.org.ve
- Twitter: @_Provea
Psicólogos Sin Fronteras
Orientación y asistencia psicológica
- Tel: (0424) 292.56.94 (Línea de Atención Psicológica Gratuita)
- Web: psfvenezuela.wordpress.com
- Twitter: @psfvenezuela
Acción Solidaria
Defensores de DDHH, respuesta al VIH y red de apoyo humanitario
- Tel: (212) 952 20 09
- Web: www.accionsolidaria.info/website
- Twitter: @AccionSolidaria
Provea
Defensores de DDHH y asesoría legal
- Tel: (0212) 862.10.11
- Web: www.derechos.org.ve
- Twitter: @_Provea
Psicólogos Sin Fronteras
Orientación y asistencia psicológica
- Tel: (0424) 292.56.94 (Línea de Atención Psicológica Gratuita)
- Web: psfvenezuela.wordpress.com
- Twitter: @psfvenezuela
Acción Solidaria
Defensores de DDHH, respuesta al VIH y red de apoyo humanitario
- Tel: (212) 952 20 09
- Web: www.accionsolidaria.info/website
- Twitter: @AccionSolidaria


Excelente trabajo, sigan así de valientes.