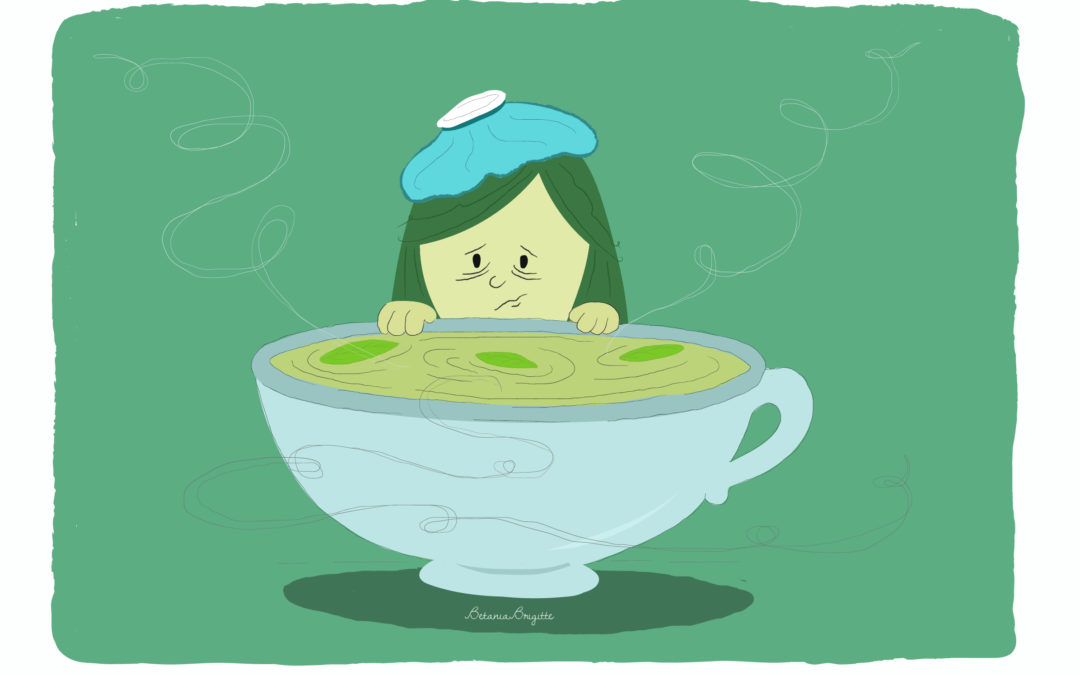Ilustración Betania Díaz
Enfermarse en medio de una crisis de salud como la venezolana resulta, por decir poco, aterrador. Hasta el malestar más tenue se convierte en un dramón. Por suerte, como cuenta nuestra cronista Majo González, en la entrada de la casa sembraron una planta de malojillo, porque ese té casero puede curar por un rato lo que sea que la tumbó en la cama por varios días.
“Me siento mal”, digo. Es una frase que repito mucho últimamente. Sobre todo desde marzo, cuando la anemia regresó y mi sistema inmunológico decidió ponerse en huelga. La respuesta a esa frase es casi siempre la misma: “¿Qué sientes?”. Eso dicen mis padres, tíos, amigos, profesores o cualquier otra persona que me escuche. Parece que estar “mal” no es suficientemente claro.
―¿Tienes lo que está dando? ―suele preguntar una de mis amigas.
―¿Qué es lo que está dando? ―respondo siempre.
―Bueno, lo que está dando de esta semana es fiebre y gripe, pero lo que está dando de la semana pasada tenía también dolor de estómago. Y lo que está dando la antepasada era vómito.
Parece un chiste, pero no lo es.
“Eso está dando”, la frase con la que los venezolanos nos referimos a todos esos virus y enfermedades que andan en el aire; desde una fiebre o un resfrío, hasta una gripe estomacal. Esos males que se quitan con una pastilla, una sopa de pollo y una cura de sueño. Esos que le dan a tu amigo, en tres o cuatro días ―dependiendo del tiempo de incubación―, y en menos de un mes ya lo han tenido casi todos tus conocidos.
Lo que está dando.
Suena simple. Y lo es cuando se trata de una gripe en temporada de lluvias. Pero no tanto en tiempos de chicungunya, dengue o zika.
Lo que está dando.
En los últimos meses, ha habido muchos casos de hepatitis. Leí en las noticias que, por eso, tuvieron que enviar a una bioanalista chilena de vuelta a su país en un avión ambulancia. Se contagió viviendo en Caracas y se complicó. Puede que ahora necesite un hígado nuevo para salvar su vida y, en Venezuela, no existe plan de trasplante de órganos desde hace tres años.
Así, lo que está dando no suena tan sencillo.
No sé qué está dando en este momento o si lo tengo. Solo sé que cuando entro a la cocina el sábado por la mañana, tengo que anunciarlo: me siento mal. Mi mamá es quien pregunta qué siento, esta vez, pero me da la impresión de que todos se lo toman un poco a la ligera. Tal vez se deba a lo repetitivo de la escena.
No puedo definir que tengo, solo sé que algo no va bien. No es fiebre, no es dolor de cabeza, no son náuseas, ni congestión. Sin embargo, hay algo raro ahí, adentro: un malestar, una incomodidad, un decaimiento. Nada substancial pasa porque haya hecho público al mundo mi estado de salud. El día transcurre igual que cualquier otro sábado. Sin embargo, el domingo por la mañana hay un cambio.
Tengo fiebre. El termómetro natural ―que consiste en mi mamá poniendo el dorso de su mano contra mi frente, mi cuello y eventualmente contra mis mejillas― dice que no, pero yo puedo sentirla. Por dentro, en mi respiración, en mis articulaciones.
En otros tiempos, la duda habría sido resuelta de forma muy simple.
—Tómate un acetaminofén, por si acaso —habría dicho mi mamá y santo remedio. Si realmente había fiebre, se iría. Sino, por lo menos por placebo, me sentiría mejor.
Pero ahora no hay acetaminofén… De hecho, tampoco hay atamel, tachiforte, ni paracetamol. Nuestro botiquín actual consiste en una bolsa blanca, con el logo rojo de Motorola, colgada en una de las sillas del comedor, llena con un par de blíster de ibuprofenos (600 mg), tres cajas de amoxicilina (875 mg) y dos cajas de metronidazol (500 mg), todos membretados con el logo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y a punto de vencerse o vencidos desde los primeros meses del año. A mi papá se los dieron hace unas semanas en el trabajo. Muchos ya habían caducado cuando llegaron a la casa.
¿Sabes qué es bueno para eso?
Me siento mal.
La fiebre aumenta. Finalmente, se vuelve evidente. Los ojos se me humedecen, las articulaciones duelen más y me falta fuerza en el cuerpo. También tengo el estómago extraño. Duele como si tuviera hambre, pero no puedo comer. No tengo apetito.
Me quedo en la cama toda la tarde. Una caja de acetaminofén (10 tabletas, 500 mg) cuesta alrededor de 20.000 bolívares ―en Venezuela, eso es medio sueldo mínimo… o dos kilos de harina de maíz precocido—, así que me pongo una compresa fría en la frente, me meto bajo una cobija y enciendo el ventilador.
Todo el mundo en la casa ―desde mi mamá hasta el perro― comienza a tomarse más en serio el hecho de que estoy enferma. Mi papá, llanero devoto a los remedios caseros ―y única persona a la que alguna vez haya visto comprar esos librillos de El poder curativo del ajo y la cebolla―, me ofrece un té de malojillo. Tiene una mata en la entrada de la casa, sembrada en una maceta. Es la segunda que pasa por ahí. La primera se secó luego de que un vecino confundiera sus hojas alargadas con monte y las arrancara en un acto de buena fe.
Por supuesto, en la casa no podíamos quedarnos sin malojillo.
Según mi papá ―y la sabiduría popular― la limonada caliente sirve para curar la gripe, y el té de naranja, para prevenirla. Las gárgaras con sal, para la ronquera y la tos. El agua de árnica es para los dolores. Un puñado de arroz crudo es efectivo para la acidez. Pero el malojillo… el malojillo es bueno para el estómago, el malestar y lo que esté dando.
Acepto el ofrecimiento. El malojillo me gusta, me cure o no. Además, dejé de creer que eran solo supersticiones cuando cubrirme media cara de mentol sí fue efectivo contra la migraña.
Mi mamá aún sigue siendo un poco escéptica a veces. Generalmente, cuando alguien empieza una conversación con “¿sabes qué es bueno para eso?…”, ella la termina recordando la frase “aguanta la respiración hasta ponerte verde manzana”, referencia un comercial televisivo de hace unos años en el que muchas personas hacían recomendaciones diferentes para tratar la tos.
Según ella, lo mejor es tomarse una pastilla y fin del problema. Sin embargo, aún tengo pesadillas con el expectorante de leche con cebolla morada que me daba cuando era niña y seguro que mi hermana todavía recuerda lo que se siente dormir usando medias llenas de café en polvo y periódico, para bajar la temperatura.
Y bueno, quizás el café y la leche ya no se pueden usar en esas cosas ―pocos tienen esos productos porque son muy costosos y los que los tienen no los gastarían así―, pero a los venezolanos no nos falta una recomendación.
Toma tomate ‘e palo y guayaba para subir la hemoglobina.
El jugo de piña es bueno para que tu cuerpo asimile el hierro.
La hoja de pira es lo que no hay para la migraña.
A fulano le curaron el dengue a punta de sopa de pata de pollo, agua de coco y colita con leche condensada.
¿Y si te tomas una manzanilla?
El anís estrellado es bueno para los cólicos.
Santa María ―toronjil― con limón pa lo que tengas, chica, y santo remedio.
He perdido la cuenta de todas las veces en la que he escuchado algo así.
A este paso, ni siquiera estoy segura de que todos esos remedios funcionen, pero en un país en el que hay un 85% de escasez de medicamentos, la gente tiene que tomar algo.
Ahora, incluso algunos médicos los recomiendan. No todos, claro. En realidad, la mayoría de las veces es de forma preventiva y solo a los que tienen que ver con la comida. Es normal ―especialmente con algunas enfermedades como diabetes, hipertensión y migraña― que un doctor considere buena idea consumir ciertos alimentos y evitar otros.
Por supuesto, esto no quiere decir que acepten de buena gana que la gente prepare cualquier guarapo y se lo tome como si fuera agua bendita. Algunos podrían ser dañinos.
La mata de acetaminofén, por ejemplo.
En 2014, se puso de moda tras un brote de chicungunya -porque una figura del gobierno mencionó lo de la planta de acetaminofén en televisión- y mucha gente empezó a tomarla con la confianza firme de que de ahí provenía el medicamento. Lo cierto es que no es así. El acetaminofén es un compuesto sintético y no proviene de ninguna planta. Y esa mata que tanta gente compró y consumió puede causar desde problemas en el hígado, hasta convulsiones.
Ningún médico recomendaría algo así.
¿Qué será lo que tienes?
Aunque mi papá tiene mucha fe en el té, no parece que ayude demasiado. El lunes amanezco mal del estómago y aún con fiebre. Decido evitar el suplicio del Metro de Caracas en esas condiciones y me quedo en mi casa, en Los Teques, en lugar de ir a la residencia donde probablemente no hay agua y no tengo a mi mamá para que me cuide.
Además, ella está preocupada. Mientras desayunamos no deja de preguntar qué será lo que tengo.
―A lo mejor deberías hacerte una limpieza de aura o algo así ―dice mi hermana―. A lo mejor tienes pegada una mala vibra o algo feo.
Me quedo en silencio cuando la escucho. Pienso en el Conjuro 2, cuando Lorraine le dice la niña que el espíritu maligno quiere debilitarla y me da un escalofrío.
―No digas eso ―respondo tratando de sacudirme esa idea de la cabeza.
Lo malo de no tener un diagnóstico es que todo el mundo quiere darte uno, con o sin capacidad para ello.
―¿No crees que pueda ser hepatitis? ―me pregunta una amiga cuando aviso que no iré a la universidad porque estoy enferma.
Me explica que a una muchacha de la Escuela le dio y tiene 21 días de reposo. Estoy cerca de los exámenes finales del semestre, así que rezo porque no sea eso.
Finalmente, tras una larga y poco tranquilizadora búsqueda de síntomas en Google, calmo a todo el mundo diciendo que debe tratarse de un virus y que seguro estaré bien en tres días. Sin embargo, no parece que vaya a mejorar.
Para cuando llega la noche el dolor se apodera de mí y por algunos minutos creo que no soy capaz de soportarlo. Son dos puntadas: una al inicio del abdomen, justo debajo de las costillas, y otra en el vientre. Se repiten una y otra vez. Sé que se sienten como puñaladas, aunque nunca haya recibido una.
Quiero llorar y no puedo dormir. Cualquier movimiento hace que duela de nuevo. Estoy tendida boca arriba en el colchón, mirando al techo con odio. No deja de doler por estar así, pero al menos se vuelve un poco menos insoportable.
Mi mamá me ofrece un metronidazol. Vence en 2020 ―uno de los pocos―, así que me lo tomo sin rezongar. Ni siquiera pienso demasiado en que me estoy automedicando. Quizás habría sido diferente de haberse tratado de la amoxicilina. La que tenemos está vencida desde enero. Ya estaba vencida cuando nos la dieron.
A unos cuantos kilómetros, en la Victoria ―una ciudad pequeña del estado Aragua― varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI) están regalando hasta tres cajas de paracetamol en gotas (100ml/mg) a los niños que son atendidos ahí. Se vencen en menos de tres meses y tienen que deshacerse de ellos.
Las madres los reciben, claro. Aun cuando la fecha final se acerque.
Mucha gente ha optado ahora por consumir medicamentos vencidos, bajo la idea de que ―si están bien conservados― el único efecto secundario es que no son tan potentes. Lo que olvidan todos ellos es que no todos medicamentos son iguales, ni tienen la misma composición.
Las vitaminas podrían aguantar un par de años más allá de su fecha de vencimiento y seguir siendo efectivas. En algunos países, ni siquiera se exige que este tipo de productos lleven fecha de caducidad. Incluso otros medicamentos, como algunos analgésicos, pueden seguir siendo útiles con 10% y hasta 20% de menos potencia. Dependiendo, claro, de qué tan grave sea el dolor. Los antibióticos son otra historia. Con menos de la capacidad que deberían tener no solo no curarán la infección, pueden volverla más resistente.
¿Pero cómo haces si el medicamento está ahí, cerrado, disponible y tú lo necesitas?
Tomarlo o no tomarlo, he ahí el dilema.
Supongo que por eso mis papás no se deshacen de ellos, aun cuando saben que ya se pasaron. Hay un cargo de consciencia extra por botar un medicamento cuando sabes que tanta gente lo necesita.
Agradezco no tener que tomar esa decisión esta noche. Ya tengo bastante. El metronidazol no es de efecto inmediato. Paso la noche entera retorciéndome de dolor. No duermo y las horas se hacen eternas.
En algún punto, mi papá propone llevarme hospital.
Me niego rotundamente y él no insiste. Como oficial de Protección Civil, tiene innumerables historias ―y cada vez más frecuentes― de pacientes a los que ha tenido que pasear por toda la ciudad ―y algunas cercanas― en busca de un lugar donde los atiendan. La respuesta en el Hospital Victorino Santaella suele ser la misma: “Aquí no hay nada, no tenemos cómo recibirlo”. La mayoría de las veces las personas deben ir de vuelta a sus casas, más debilitados y sin solución.
También me niego a ir a un ambulatorio. Estoy muy débil. No puedo, ni quiero, moverme y las rutas a los dos más cercanos implican que en algún punto tendré que caminar.
Además, aún tengo fresca en la mente la última visita que hice a esos lugares a finales de febrero. Llevaba cerca de un mes con los dolores de cabeza más fuertes que hubiera tenido alguna vez y estaba empezando a preocuparme que fuese algo grave ―aún no sabía que se trataba de migraña―, me había hecho un perfil 20, así que decidí ir por una opinión profesional.
Era miércoles por la mañana, no había desayunado y sentía que mi ojo derecho podía explotar y salpicar el escritorio. Mi mamá le preguntó a la enfermera si podían atenderme.
―Mmmm… ¿Qué tiene ella?
Mi mamá le explicó todo los síntomas.
―No, mami. Lo que pasa es que hoy solo atendemos control de embarazo y de niño sano.
Mi mamá insistió y le dio el examen. La mujer lo revisó mientras meneaba la cabeza y tarareaba una canción que sonaba en la radio. Mi mamá insistió una vez más. La dejé hablar. Yo solo estaba parada ahí, junto a ella, tratando de aguantar.
―Bueno, tendrías que hablar con la doctora después de que pasen ellas ―dijo haciendo referencia a las demás personas en la pequeña sala de espera―, pero todavía no ha llegado.
Nos fuimos. Había por lo menos seis mujeres con barrigas enormes o niños pequeños. Tratamos de probar suerte en el otro ambulatorio. Eran las ocho de la mañana y estaba cerrado. Había un hombre allí, pero se escondió en cuanto nos acercamos.
Ese día se sumó a mi lista de malas experiencias en ese tipo de centros asistenciales y fue la gota de rebosó el vaso. Dejé de intentarlo.
Me aseguro a mi misma que si he de curarme lo haré y, como cualquier venezolano, aplico el que sea lo que Dios quiera. Ese día paso la peor noche de mi vida, pero las siguientes ―aunque no buenas― no son tan malas.
Me quedo en casa toda la semana, sigo automedicándome y descansando. Y el malestar continúa alargándose, a pesar de todo. Pasan tres días y aún tengo fiebre. Siguen también los dolores de estómago y el malestar. No voy a negarlo, me preocupo. Por momentos creo que jamás me voy a curar. Por suerte, al cuarto día mi temperatura baja un poco. Para el domingo todo lo demás empieza a disminuir.
El martes, ya estoy lo bastante fuerte como para volver a clases. He perdido casi siete días de mi vida en cama. No soy la única. En menos de una semana, otros casos comienzan a aparecer: una de mis tías en la Victoria, una amiga de la universidad, mi mamá, gente que lo comenta en el Metro.
Todos con los mismos síntomas.
Creo que, al final, solo tenía lo que está dando.