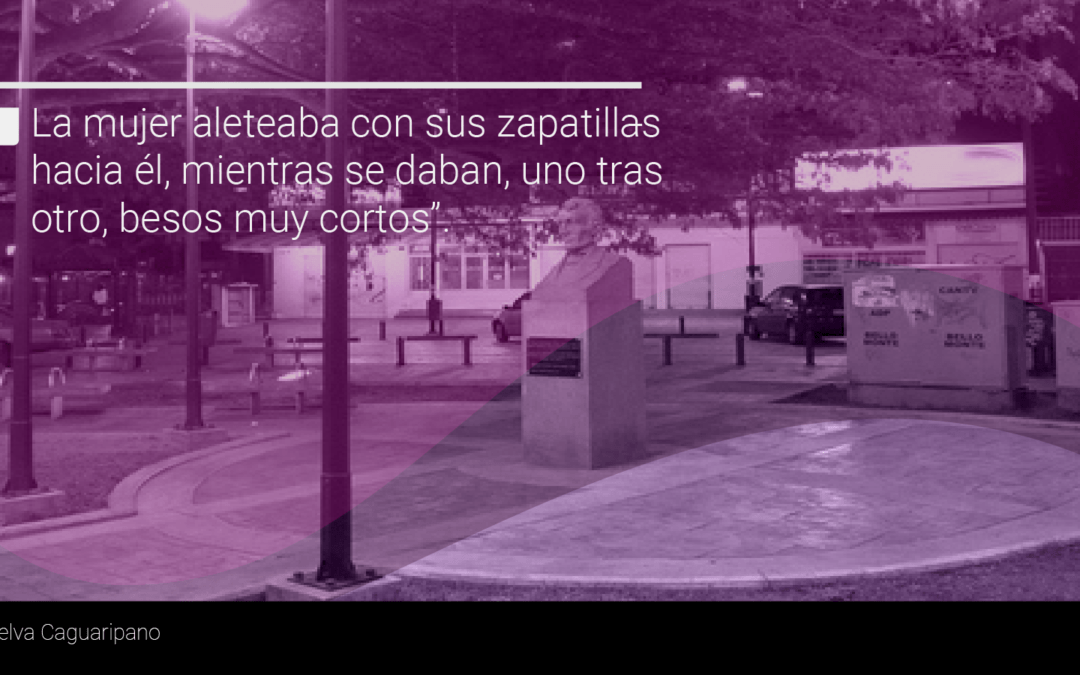En la pequeña pero significativa plaza Lincoln los vi besarse muchas veces. En medio de las mamás que arrastraban a sus cachorros hacia la parada, de los malhumorados que iban tarde al trabajo y de las abuelas que caminaban lentas a hacer alguna compra. Sentados en un banco de concreto y metal ellos se comían con los ojos, con las manos y hasta con los pies: La mujer aleteaba con sus zapatillas hacia él, mientras se daban uno tras otro, besos muy cortos. Un beso y un trago. Yo me atrevía a interrumpirlos con mis “Buenos días” y ellos me respondían con sonrisas vidriosas y francas. Sus besos me salpicaban de gozo el inicio del día. Yo seguía de largo hacia alguna tarea adulta y ellos se quedaban entre los besos y la botella, ajenos al trajín clase media de principios del siglo XXI.
Antes de cruzar la calle me volvía a echarle una segunda mirada, buscando en ella a la Miss que había sido mucho tiempo atrás: a esa hora su maquillaje mostraba ya los estragos de la noche; las canas mal pintadas de rojo chillón se escapaban temblorosas de la horquilla. Vestía de negro riguroso, complementado con bisutería dorada, el bolso a juego con las zapatillas bajas. Frente a ella, el hombre mantenía el tipo con su saco gris arrugado y sucio, maloliente, con los zapatos rotos como la bolsa de papel en la que sostenía la botella. La brevedad de sus besos era la solución práctica para apurar alternativamente el amor, las historias de enamorados y los últimos tragos.
Las vecinas contaban cómo se había marchitado progresivamente la belleza de “la Miss”. Cómo se había “echado a perder” a fuerza de bares, de noches y de madrugadas insomnes. Yo no podía compadecerla, maravillada por ese romance perfumado de alcohol que fisgoneaba por las mañanas en la plaza. Como todo gran amor, éste era contrariado: la familia de ella la convencía cada tanto de volver a casa y entonces él deambulaba solo, destilando el olor de la soledad hasta que ella se escapaba y volvían de nuevo a la botella y a los besos, al mal aliento compartido con gusto, a las palabras susurradas en el banco de la plaza. Luego no los volví a ver, a ninguno de los dos.
Por la plaza pasaron: Los evangélicos. Un punto rojo. Una marcha. Un punto azul. Una guarimba. Un punto amarillo. Las fuerzas del orden con su olor a gases lacrimógenos. Nada de besos, monte y gritos nomás. Después, ni siquiera eso. El silencio y la basura desperdigada en la acera. Hace poco lo reconocí, en la calle, lejos de la plaza: puro hueso y pellejo sin aquel saco gris. Caminaba con la vista al suelo, moviendo las manos y los labios suave, lentamente, como quien cuenta un secreto o busca un beso.
Abrazados
Por: Carlos Bello
Estuvimos abrazados por más de media hora. Ella lloraba. Acaricie su mejilla derecha, suave y áspera como arena fina. Peiné sus cejas, le besé la punta de la nariz con clara indiferencia por su boca, pasé mi mano izquierda desde su frente hasta la barbilla, para secar sus lágrimas. La vi sonreír, me puse nervioso y la volví a abrazar.
Su rostro se ocultó en mi cuello por un par de minutos, entonces me di cuenta que no tenía fuerza en los brazos para soltarla, cerré los ojos y acaricié su cabello con mi cara. Allí, encontré la fuente del aroma a caramelo que me enloqueció durante semanas, estaba allí y yo me mecía en él.
No sé cuánto tiempo pasó, ni en que momento ella movió su rostro pero, de repente, noté que mi labio inferior tropezó con la comisura de los suyos. Al deslizar mis labios sobre su boca, ahora un poco abierta, sentí como su respiración se hizo más lenta y profunda.
Su pecho se hinchó y hundió en el mío. Mis brazos recobraron su fuerza, no solo para acercarla más a mí, quería que no hubiera ni un pedacito de ella fuera de mi alcance. No pude abrir los ojos. ¿Y sí estaba soñando? Me alejé para tomar aire, tan solo unos milímetros, pero sentí que el oxígeno se me escapaba con ella. Me acerque y encontré su boca sedienta.
La besé. Besé su labio inferior y lo advertí mucho más carnoso de lo que imaginé por meses. Mi lengua se movió por instinto y se encontró con la de ella.
No abrí los ojos durante horas pero sabía que ella estaba allí, su piel de arena, su dulce olor, sus labios. No era un sueño, la besé. Por fin la besé.